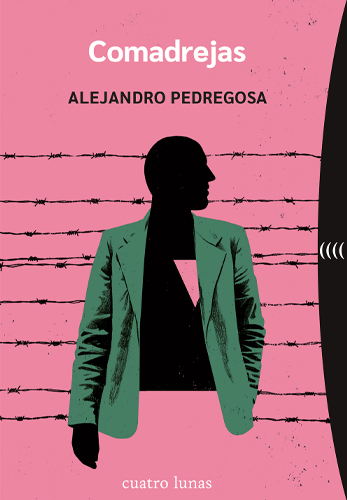Empieza a leer «Comadrejas» de Alejandro Pedregosa
06/09/24


La cantera
(Epopeya)
Perderlo todo. No es fácil perderlo todo.
Hace años Marcel me contó que su abuelo lo había perdido todo en una partida de cartas. En ese todo entraban unos pocos ahorros, una bonita casa en las afueras de Metz y una dulce esposa que lo abandonó apenas se supo desahuciada. Hasta hace un mes yo habría estado de acuerdo con Marcel en que eso era perderlo todo. Ahora no. Ahora sé que se trata solo de una forma de hablar.
Antes de llegar aquí yo había perdido ya varias cosas importantes. Un país y una familia, por ejemplo. Había perdido también una vida en París, con los chicos y con Sylvie en Le Merle Blanc… Y, en última instancia, había perdido el miedo a la muerte, algo que curiosamente me dejaba en buena disposición para seguir con vida. Pero todo eso, ya digo, fue antes de llegar aquí.
La noche que crucé el umbral de esta fortaleza perdí, en apenas dos horas, un abrigo de paño suizo, unas gafas de latón y todo el pelo del cuerpo. Entonces sí, realmente sentí que lo había perdido todo. El abrigo era un regalo de Sylvie. Se lo había comprado a su difunto marido en un viaje a Suiza. Fue su actual amante, el comandante Strausser, quien me buscó entre la multitud para darme el abrigo a las puertas del tren. «Póntelo —me aconsejó—, te vendrá bien durante el traslado». Y dijo traslado porque sabía que los animales no viajan, son trasladados. Ese fue el último gran favor que Sylvie me hacía a través de Strausser. Y no fue menor.
Apenas llegamos, los soldados dieron orden de que nos desnudáramos. No hicieron falta traductores, uno sabe interpretar perfectamente los ladridos de un pastor alemán a cinco centímetros de los genitales. Abandoné mi abrigo sobre una montaña de prendas miserables y me pareció que brillaba en mitad de la noche heladora como si fuera un talismán. Me acordé, en una analogía estúpida, de Jorge Manrique y de las vidas que van a dar a la mar, y de esos reyes poderosos que se igualan en la muerte con los pobres pastores de ganado. Porque eso era mi abrigo en aquel rimero oscuro, un poderoso rey de paño suizo que fenecía, brillante, junto a los andrajos de los compañeros.
Completamente desnudos y guiados por las fauces de los perros —éramos ovejas— llegamos a una especie de cuadra iluminada por una bombilla solitaria. Un par de esquiladores nos cogían de dos en dos y nos rapaban la cabeza, las axilas, el pecho, la espalda y el vello púbico. Las cuchillas eran viejas, negras, casi romas. A veces, con el pelo, se llevaban también jirones de piel y gritábamos —balábamos— de miedo. Cuando llegó mi turno (y mi herida) blasfemé. «¡Mecagoendios!». El barbero me agarró fuerte la cabeza y siguió con su trabajo. Después de unos segundos un susurro me picó al lado de la oreja: «¿Español?», y la cuchilla volvió a pasar, pero esta vez sin despellejarme. Dije que sí. Entonces, de un modo inesperado y súbito, me propinó un guantazo que me arrancó las gafas de la cara. Oí el impacto de latón contra el suelo de cemento. Fue también como un resplandor, aunque ya sin gafas no pude verlo. Antes de que llegara a protestar me agarró del cuello, pensé que iba a estrangularme, y dijo secamente: «Cállate». Cuando sintió que mis músculos se vencían continuó con la faena y en el mismo cosquilleo inaudible dijo: «Eso es, buen chico».
Lo siguiente fue la ducha. Por momentos era hirviente y por momentos glacial. Noté que nuestros gritos ahogaban los ladridos de los perros y se me ocurrió —otra estupidez— que, de algún modo inexplicable, empezábamos a ganar aquella maldita guerra. Pero no, lo único que estábamos ganando, sin saberlo, era el insólito derecho a levantar la voz por última vez. Tras la ducha, nos hicieron formar en unas filas largas, simétricas, alemanas, y nos desinfectaron. Los polvos caían sobre nuestros cuerpos como la nieve en un campo de sauces raquíticos. A veces tiritaba de frío, otras de escozor. Dieron orden de marchar y cada cual, como pudo, consiguió mantener la fila y llegar al centro de la Appellplatz. De una esquina de la noche emergió un hombre de estatura mediana. Tenía el rostro de un campesino al que le han colgado un uniforme. Soltó un discurso en alemán sin marcialidad ni estridencias. Señalaba con el dedo hacia un lugar del cielo. Nadie se atrevió a levantar la cabeza. Luego supimos que estaba apuntando a la chimenea del crematorio. Nos anunciaba, como el gaviero de un barco, la dirección de nuestro destino.