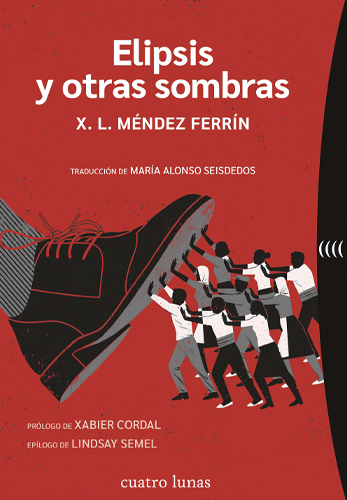Empieza a leer «Elipsis y otras sombras» de X. L. Méndez Ferrín
04/07/24


Prólogo. Impunidad
Vilar de Rei: un villorrio sin definición que no es pueblo ni aldea deja caer los tejados mugrientos por la falda seca de un monte. Tiene la tristeza de muchos grandes pueblos aurienses, atravesados por el balar de las cabras, duramente mediterráneos, derruidos. Se levantan antiguas paredes de adobe con voladizo de madera y balcón corrido y flanquean callejas de empedrado medieval, roído por el diente constante de los carros. Y un clamor universal levantan las gallinas en las grandes siestas del mes de julio. Lo demás es boñigas, hambre. Hambre en el hogar de los célebres maestros zapateros, de los almadreñeros, cuando la mercancía producida en los talleres familiares recorre a lomos de burro los mercados de muchos kilómetros a la redonda y vuelve al pueblo sin haber sido comprada por los mermados campesinos en crisis.
Vilar de Rei en invierno es un repiquetear de martillos sobre las suelas, un retumbar de cantos acompasados al trabajo, un arroyar de grandes aguas turbias por las calles. Pero la nieve puede caer y cae. Las voces, parece, entonces, que se opacan, absorbidas por la espesura blanca, fofa, mientras el martillo cobra un sonido más agudo, como cristalino.
Y a Lisardo Portela González le gusta contemplar la calle desde la ventana, a través de los cristales, con esos ojos ocultos en los agujeros de la calavera, todo orejas, nariz, huesos que se adelantan en mentón y pómulos, cráneo liso, coriáceo. Ante los cristales, Lisardo Portela González es una máscara innoble, con unos ojos azules alerta que aman contemplar la nieve. Máxime cuando cae, y ya de niño jugaba a ese juego. Hay que ponerse delante de la ventana cuando cae la nieve, fijar los ojos en el manto lento que se precipita mimoso. Y poco a poco te invade la sensación de que la nieve no cae, de que está fija y es uno quien sube, quien se eleva, quien asciende, quien va atravesando los espacios con un ligero vértigo, ebrio, descarnado espíritu puro. Y en el centro del invierno crudo, como fueron aquellos inviernos finales del XIX, Lisardo Portela González, a sus treinta años cumplidos, renueva el juego de la infancia. Y sueña que su cuerpo mistificado horada los ámbitos cándidos, transita por el éter, carece de peso material. Esta ascensión, sin embargo, no se acompaña de las fantasías infantiles, puras y rosadas, en las que, como si tal cosa, le nacían alas y era un angelito blanco con un aro metálico alrededor de la coronilla. Ahora Lisardo Portela González se siente despegar de la cercanía de los hombres; se aleja, en un rapto de felicidad, de los inmundos, sórdidos vecinos de Vilar de Rei; ingresa en un universo esférico y divino, para él solo, donde su dinero, su gran metal y él conviven en una suerte de unión sagrada, perfectamente religiosa.
Lisardo Portela González, tacaño, usurero, canalla, sería capaz de vender a su padre por un real. A los diez años entra a trabajar de aprendiz en la zapatería del Evencio y se dice que de esa época datan sus primeros ahorros. Siete años más tarde hacía firmar recibos, manipulaba la hipoteca, el retracto, la letra de cambio, con una sonrisa perfectamente profesional. Era un experto. Y así medra su capital en la medida en que la miseria se hace más y más densa en la desigual lucha entre la artesanía de Vilar de Rei y los zapatos de origen industrial. Se libra del servicio al rey por ser hijo de soltera y obliga a pasar hambre a su madre, que acaba muriendo envuelta en heces tras una sobrecogedora agonía de mes y medio sin que nadie la hubiera cambiado ni asistido.