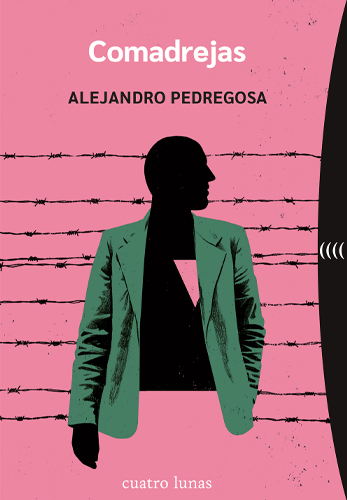En palabras de… Alejandro Pedregosa
01/02/25


Con motivo de la reciente publicación de la novela Comadrejas, hemos invitado a su autor, Alejandro Pedregosa a explicar con sus propias palabras el origen de este canto a la memoria de quienes sufrieron escarnio, tortura y muerte por amar.
Si tuviera que definir Comadrejas de un modo sucinto, diría que es un libro de amor y barbarie. Y, por eso mismo, un libro de luz y lodo.
A menudo los escritores buscamos historias singulares, relatos que nos permitan aportar algo de originalidad a esta eterna rueda de las narraciones humanas. Yo quería hablar de un silencio, el de los españoles deportados en el campo de concentración de Mauthausen, algo que sigue siendo un episodio casi ignorado por los habitantes de la piel de toro. Sin embargo, al poco de iniciar la investigación me di de bruces con otra realidad más silenciada aún, la de los triángulos rosas: homosexuales que fueron torturados, asesinados y utilizados como cobayas humanas. Decidí entonces reunir esos dos silencios en una misma novela; convertir en literatura el olvido de las víctimas más periféricas, aquellas que con el paso de las décadas han seguido viviendo en el eterno limbo de la desmemoria.

En cierto sentido, el título de la novela no lo elegí yo, sino uno de sus personajes, Jules Cottard. La comadreja, dice Jules, es el mamífero más pequeño de cuantos habitan el bosque. Vive acechado por grandes depredadores que lo han convertido en un animal escurridizo y astuto. A esta metáfora –la de las comadrejas– se agarra Jules para explicar la vida de los homosexuales parisinos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Personajes periféricos, ocultos paradójicamente bajo las luces de los cabarets, y siempre atentos a la urgencia de la fuga.
La documentación sobre los triángulos rosas es escasa y, en cierto modo, reciente. Los cálculos hablan de unos 15.000 homosexuales deportados, pero apenas se cuenta con el testimonio de una veintena de víctimas. Algo lógico si pensamos que hasta las últimas décadas del siglo XX la homosexualidad ha continuado siendo una «actividad» perseguida y, en muchos casos, penada.

A nivel estructural quise que la novela pivotara en torno a los tres protagonistas, y a cada uno le cedí una parte de la obra para que contase su historia. Algo así como un biombo de tres piezas que, capítulo a capítulo, se va plegando hasta descubrir la historia común de los tres personajes, que, al mismo tiempo, es la historia colectiva de millones de desdichados. Quise asociar finalmente cada una de estas partes con un género clásico: epopeya, elegía y fábula. Se trata de un guiño cómplice a lectoras y lectores. Una forma de recordarnos que nuestras maneras de narrar, por más modernos que nos creamos, se sujetan siempre en los andamios del pasado.
Más allá de cuestiones técnicas, la escritura de Comadrejas ha supuesto en lo personal un viaje perturbador a los oscuros sótanos de la memoria. No solo en lo que se refiere a Mauthausen. La segunda parte del libro se centra en Juana La Churra, una mujer pobre y andaluza que intenta sobrevivir en la mísera (y miserable) España de posguerra. También esa investigación, ese bucear en lo propio, en lo cercano, me ha dejado una marca que ahora siento indeleble. Porque el Alejandro Pedregosa que puso el punto y final a Comadrejas no es el mismo que escribió la primera frase. Eso lo tengo muy claro. Algo en mi interior se ha desplazado de lugar, y todavía no sé si esa mudanza es definitiva. En ese sentido, y desde que Comadrejas llegó a las librerías, no son pocas las personas que me han transmitido una conmoción semejante tras la lectura. «La novela termina», dicen, «pero el impacto permanece».
Y está bien que así sea.
Si herido el escritor, heridos los lectores.
Aunque la herida –no se olvide– es una herida de luz.