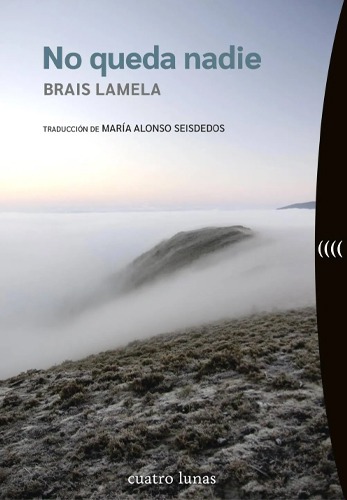Empieza a leer «No queda nadie» de Brais Lamela
05/06/23


1.
Los que se van
No eran auténticos viajeros:
se iban para regresar.
OLGA TOKARCZUK, "Los errantes"
Imaginémonos a una mujer que realiza una serie de tareas domésticas, en apariencia intrascendentes: fregar los platos; vaciar los envases de plástico antes de tirarlos a la basura; freír un huevo con cuidado de no hacer demasiado ruido para evitar despertar a su bebé, que todavía duerme en una habitación contigua… De repente, todo se vuelve blanco. Lo único que recuerdo, explicará esa mujer días más tarde desde la cama del hospital, es un estruendo muy fuerte antes de que todo se volviera blanco, un ruido inconcebible y, después, nada de nada.
La mujer vive en una zona de guerra con su hijo, en una aldea remota de las montañas que acaba de ser objeto de un ataque aéreo en el marco de una operación antiterrorista. El mismo misil que le destroza la casa le destroza también la memoria: recuerda la serie de actividades cotidianas que precedieron a la explosión, pero no recuerda nada de la explosión en sí, nada de lo que ocurrió. No es capaz de precisar las particularidades del ruido ni la intensidad de la luz ni en qué parte de la vivienda se encontraba cuando se produjo el ataque. Toda una fuente de información para quienes quieren reconstruir el conflicto, tal vez la prueba necesaria para imputar a los responsables de la atrocidad, se oculta en algún lugar de la memoria de la mujer, desnuda como las ramas de los árboles en pleno invierno.
Imaginémonos, prosigue el arquitecto, que se pudiera restituir esa experiencia; que conseguimos recoger los fragmentos que, como migas de pan, va dejando para encontrar el camino de vuelta a casa: algo que nos cuenta sobre la distribución de la sala, sobre las ventanas que permanecían cerradas para que no se colase el bullicio de la calle, sobre la manera de entrar el sol a primera hora de la mañana entre los naranjos. Imaginémonos que podemos utilizar esos fragmentos para reconstruir una casa idéntica, que podemos hacer que la mujer camine por una versión fantasmagórica de su hogar creada por nosotros. Nos daremos cuenta, entonces, de que enseguida recuerda con mayor claridad los detalles de la explosión; de que ha recuperado, por así decirlo, el derecho a su propia experiencia. Eso es lo que nosotros llamamos «arquitectura forense»: no la construcción de espacios, sino la de los recuerdos ligados a los espacios.
Cuando termina la conferencia, el arquitecto se acoda en el atril a la espera de que surja alguna pregunta tímida del público, mientras yo aprovecho para servirme una segunda ración de comida: ensalada de quinoa, brocheta de embutidos y unas verduras asadas con un leve olor a ahumado. Los alimentos se mantienen templados en unas bandejas plateadas y brillantes que parecen reliquias de alguna nave espacial soviética. Como la universidad queda lejos de mi piso y los restaurantes de la zona son tirando a caros, asisto con frecuencia a conferencias en las que se puede comer gratis. De tanto entrar y salir de espacios ajenos, voy acumulando saberes inútiles o, más bien, fragmentos de información que llegan ya desligados de su marco real: arqueologías de la Revolución Industrial, etnografías de la vida cotidiana, gráficas aterradoras sobre el cambio climático…
Vuelvo a mi sitio con el plato a rebosar. Empieza el coloquio. Un profesor quiere saber si lo de la arquitectura forense es una metáfora, pero el conferenciante insiste en que no: se trata de algo real, una disciplina en la que se aprovechan los restos y recuerdos humanos para reconstruir lugares que ya no existen. El arquitecto relata otro caso: la historia de un hombre preso en un centro clandestino de detención en Argentina durante la dictadura militar. Cuando cayó el régimen, los militares se apresuraron a eliminar todas las pruebas de sus atrocidades, a tapiar el ascensor que conducía al ático, a derribar estructuras. Este hombre, sin embargo, lo recordaba todo. Cuando lo llevaban de celda en celda con los ojos vendados, contaba los pasos y, mentalmente, dibujaba planos. Gracias a ello, se pudo reconstruir lo que habían hecho, desvelar el edificio fantasma que habían escondido detrás del edificio nuevo, recomponer sus crímenes. Se me hace un nudo en el estómago que me impide seguir comiendo. Una mujer pregunta si todos los ejemplos son así de tétricos. El arquitecto se ríe: No, claro que no. También se pueden reconstruir espacios que acogen recuerdos felices, historias vitales, como las casas de la infancia. Podemos devolverles su experiencia a los desposeídos, a los exiliados, a quienes vagan sin un lugar propio sobre la Tierra. La mujer que ha hecho la pregunta parece complacida y yo me acabo lo que tengo en el plato. Me levanto para servirme otra ración.
Salgo del auditorio con el plato aún en la mano. Fuera me asaltan los ruidos de la ciudad: los camiones que descargan en su interior los contenedores de basura, las sirenas de las ambulancias que suben a toda prisa por la avenida. El sol abrasador del verano se refleja en las paredes acristaladas de los edificios y me hace daño en los ojos, todavía acostumbrados a la penumbra de la sala de conferencias. La luz difumina las caras ajenas, de tal modo que la multitud parece una masa anónima, una amalgama. Para evitar el sol, me arrimo a un arbolillo plantado en la acera. Llevamos varios días sufriendo un calor insoportable; un calor húmedo, viscoso, que se pega al asfalto. Oigo a unos niños que chapotean en los aspersores públicos.